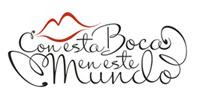LA INTIMIDAD COMO ESPECTÁCULO
ensayo de Paula Sibilia
En La intimidad como espectáculo, recién publicado por Fondo de Cultura Económica, la argentina Paula Sibilia analiza las claves con las que se presenta la exhibición de la intimidad en la escena contemporánea y los diversos modos que asume el yo de quienes deciden abandonar el anonimato para lanzarse al dominio del espacio público a través de blogs, fotologs, webcams y sitios como YouTube y FaceBook.
La reflexión gira también alrededor de otras manifestaciones que han tenido lu
 gar en la última década, como parte del mismo fenómeno cultural que conduce al impulso irrefrenable de "hacerse visible": los reality-shows y los talk-shows de la televisión, el auge de las biografías en el mercado editorial y en el cine, el surgimiento de nuevos géneros como los documentales en primera persona y las variaciones que ha tenido el autorretrato en los diversos campos artísticos.
gar en la última década, como parte del mismo fenómeno cultural que conduce al impulso irrefrenable de "hacerse visible": los reality-shows y los talk-shows de la televisión, el auge de las biografías en el mercado editorial y en el cine, el surgimiento de nuevos géneros como los documentales en primera persona y las variaciones que ha tenido el autorretrato en los diversos campos artísticos.A partir de la hipótesis de que todos estos fenómenos representan un momento cultural de transición que anuncia una verdadera mutación en las subjetividades, Paula Sibilia analiza el veloz distanciamiento que se ha producido en los últimos años respecto de las formas típicamente modernas de ser y estar en el mundo, y de aquellos instrumentos que solían usarse para la construcción de sí mismo, hoy casi totalmente eclipsados.
La intimidad como espectáculo pone en relación, de modo dinámico e inteligente, las formas actuales de construir la subjetividad con otras modalidades de relatos de sí, que van desde el diario íntimo hasta el psicoanálisis, pasando por todas las formas de introspección. Esos viejos métodos de autoconocimiento fundaron sus creaciones subjetivas en una interioridad que era tan rica como densa, en una vida interior misteriosa y oculta pero, al mismo tiempo, sumamente fértil y estable, que se cultivaba en el silencio y en la más absoluta soledad del ámbito privado.
I. El show del yo
(fragmento)
Me parece indispensable decir quién soy yo. […] La desproporción entre la grandeza de mi tarea y la pequeñez de mis contemporáneos se ha puesto de manifiesto en el hecho de que ni me han oído ni tampoco me han visto siquiera. […] Quien sabe respirar el aire de mis escritos sabe que es un aire de alturas, un aire fuerte. Hay que estar hecho para ese aire, de lo contrario se corre el peligro nada pequeño de resfriarse. FRIEDRICH NIETZSCHE
Mi personaje es atractivo por diferentes motivos; de hecho, [en mi blog] tengo como público a las madres, a las chicas de mi edad, los hombres maduros, los estudiantes de Derecho, entre otros. Además, a la gente le gusta cómo escribo. […] Creo que soy honesta y cero pretenciosa. La gente re-valora que uno sea honesto y sabe que lo que lee es verdad, que no es una pose. […] No soy una delikatessen (para pocos), sino un Big Mac (para muchos). LOLA COPACABANA
¿Por qué comenzar un ensayo sobre la exhibición de la intimidad en Internet, al despuntar el siglo XXI, citando las excentricidades de un filósofo megalómano de fines del XIX? Quizás haya un motivo válido, que permanecerá latente a lo largo de estas páginas e intentará reencontrar su sentido antes del punto final. Por ahora, bastará tomar algunos elementos de esa provocación que viene de tan lejos, como una tentativa de disparar nuestro problema.
Calificadas en aquel entonces como enfermedades mentales o desvíos patológicos de la normalidad ejemplar, hoy la megalomanía y la excentricidad no parecen disfrutar de esa misma demonización. En una atmósfera como la contemporánea, que estimula la hipertrofia del yo hasta el paroxismo, que enaltece y premia el deseo de “ser distinto” y “querer siempre más”, son otros los desvaríos que nos hechizan. Otros son nuestros pesares porque también son otros nuestros deleites, otras las presiones que se descargan cotidianamente sobre nuestros cuerpos, y otras las potencias -e impotencias- que cultivamos.
Una señal de los tiempos que corren surgió de la revista Time, todo un ícono del arsenal mediático global, al perpetrar su ceremonia de elección de la “personalidad del año” que concluía, a fines de 2006. De ese modo se creó una noticia rápidamente difundida por los medios masivos de todo el planeta, y luego olvidada en el torbellino de datos inocuos que cada día se producen y descartan. La revista estadounidense repite ese ritual hace más de ocho décadas, con la intención de destacar “a las personas que más afectaron los noticieros y nuestras vidas, para bien o para mal, incorporando lo que ha sido importante en el año”. Así, nadie menos que Hitler fue elegido en 1938, el Ayatollah Jomeini en 1979, George W. Bush en 2004. ¿Y quién ha sido la personalidad del año 2006, según el respetado veredicto de la revista Time? ¡Usted! Sí, usted. Es decir: no sólo usted, sino también yo y todos nosotros. O, más precisamente, cada uno de nosotros: la gente común. Un espejo brillaba en la tapa de la publicación e invitaba a los lectores a que se contemplasen, como Narcisos satisfechos de ver sus personalidades resplandeciendo en el más alto podio mediático. ¿Qué motivos determinaron esta curiosa elección? Ocurre que usted y yo, todos nosotros, estamos “transformando la era de la información”.
Estamos modificando las artes, la política y el comercio, e incluso la manera en que se percibe el mundo. Nosotros y no ellos, los grandes medios masivos tradicionales, tal como ellos mismos se ocupan de subrayar. Los editores de la revista resaltaron el aumento inaudito del contenido producido por los usuarios de Internet, ya sea en los blogs, en los sitios para compartir videos como YouTube o en las redes de relaciones sociales como MySpace y FaceBook. En virtud de ese estallido de creatividad -y de presencia mediática- entre quienes solían ser meros lectores y espectadores, habría llegado “la hora de los amateurs”. Por todo eso, entonces, “por tomar las redes de los medios globales, por forjar la nueva democracia digital, por trabajar gratis y superar a los profesionales en su propio juego, la personalidad del año de Time es usted”, afirmaba la revista. (2)
Durante las conmemoraciones motivadas por el fin del año siguiente, el diario brasileño O Globo también decidió ponerlo a usted como el principal protagonista de 2007, al permitir que cada lector hiciera su propia retrospectiva a través del sitio del periódico en
¿Cómo interpretar estas novedades? ¿Acaso estamos sufriendo un brote de megalomanía consentida e incluso estimulada por todas partes? ¿O, por el contrario, nuestro planeta fue tomado por un aluvión repentino de extrema humildad, exenta de mayores ambiciones, una modesta reivindicación de todos nosotros y de cualquiera? ¿Qué implica este súbito enaltecimiento de lo pequeño y de lo ordinario, de lo cotidiano y de la gente común? No es fácil comprender hacia dónde apunta esta extraña coyuntura que, mediante una incitación permanente a la creatividad personal, la excentricidad y la búsqueda de diferencias, no cesa de producir copias descartables de lo mismo. ¿Qué significa esta repentina exaltación de lo banal, esta especie de satisfacción al constatar la mediocridad propia y ajena? Hasta la entusiasta revista Time, pese a toda la euforia con que recibió el ascenso de usted y la celebración del yo en
Por un lado, parece que estamos ante una verdadera “explosión de productividad e innovación”. Algo que estaría apenas comenzando, “mientras que millones de mentes que de otro modo se habrían ahogado en la oscuridad, ingresan en la economía intelectual global”.
Hasta aquí, ninguna novedad: ya fue bastante celebrado el advenimiento de una era enriquecida por las potencialidades de las redes digitales, bajo banderas como la cibercultura, la inteligencia colectiva o la reorganización rizomática de la sociedad. Por otro lado, también conviene prestar oídos a otras voces, no tan deslumbradas con las novedades y más atentas a su lado menos luminoso. Tanto en Internet como fuera de ella, hoy la capacidad de creación se ve capturada sistemáticamente por los tentáculos del mercado, que atizan como nunca esas fuerzas vitales pero, al mismo tiempo, no cesan de transformarlas en mercancía. Así, su potencia de invención suele desactivarse, porque la creatividad se ha convertido en el combustible de lujo del capitalismo contemporáneo: su protoplasma, como diría la autora brasileña Suely Rolnik. (3)
No obstante, a pesar de todo eso y de la evidente sangría que hay por detrás de las maravillas del marketing, especialmente en su versión interactiva, son los mismos jóvenes quienes suelen pedir motivaciones y estímulos constantes, como advirtió Gilles Deleuze a principios de los años noventa. Ese autor agregaba que les corresponde a ellos descubrir “para qué se los usa”; a ellos, es decir, a esos jóvenes que ahora ayudan a construir este fenómeno conocido como Web 2.0. A ellos también les incumbiría la importante tarea de “inventar nuevas armas”, capaces de oponer resistencia a los nuevos y cada vez más astutos dispositivos de poder: crear interferencias e interrupciones, huecos de incomunicación, como una tentativa de abrir el campo de lo posible desarrollando formas innovadoras de ser y estar en el mundo. (4)
Quizás este nuevo fenómeno encarne una mezcla inédita y compleja de esas dos vertientes aparentemente contradictorias. Por un lado, la festejada “explosión de creatividad”, que surge de una extraordinaria “democratización” de los medios de comunicación. Estos nuevos recursos abren una infinidad de posibilidades que hasta hace poco tiempo eran impensables y ahora son sumamente promisorias, tanto para la invención como para los contactos e intercambios. Varias experiencias en curso ya confirmaron el valor de esa rendija abierta a la experimentación estética y a la ampliación de lo posible. Por otro lado, la nueva ola también desató una renovada eficacia en la instrumentalización de esas fuerzas vitales, que son ávidamente capitalizadas al servicio de un mercado que todo lo devora y lo convierte en basura.
Es por eso que grandes ambiciones y extrema modestia parecen ir de la mano, en esta insólita promoción de ustedes y yo que se disemina por las redes interactivas: se glorifica la menor de las pequeñeces, mientras pareciera buscarse la mayor de las grandezas. ¿Voluntad de poder y de impotencia al mismo tiempo? ¿Megalomanía y escasez de pretensiones? En todo caso, puede ser inspirador preguntarse por la relación entre este cuadro tan actual y aquellas intensidades “patológicas” que inflamaban la voz nietzschiana a fines del siglo XIX, cuando el filósofo alemán incitaba a sus lectores a que abandonasen su humana pequeñez para ir más allá. Inclusive más allá del propio maestro, que no quería ser santo ni profeta ni estatua, proponiendo a sus seguidores que se arriesgasen, que lo perdieran para encontrarse y, de ese modo, que ellos también fuesen alguien capaz de llegar a ser “lo que se es”. ¿Cuál es la relación de este yo o de este usted tan ensalzados hoy en día, con aquel alguien de Nietzsche?
Algo sucedió entre uno y otro de esos eventos, un acontecimiento que tal vez pueda aportar algunas pistas. El siglo pasado asistimos al surgimiento de un fenómeno desconcertante: los medios de comunicación de masa basados en tecnologías electrónicas. Es muy rica, aunque no demasiado extensa, la historia de los sistemas fundados en el principio de broadcasting, tales como la radio y la televisión, medios cuya estructura comprende una fuente emisora para muchos receptores. Pero a principios del siglo XXI hizo su aparición otro fenómeno igualmente perturbador: en menos de una década, las computadoras interconectadas mediante redes digitales de alcance global se han convertido en inesperados medios de comunicación. Sin embargo, estos nuevos medios no se encuadran de manera adecuada en el esquema clásico de los sistemas broadcast. Y tampoco son equiparables con las formas low-tech de comunicación tradicional –tales como las cartas, el teléfono y el telégrafo-, que eran interactivas avant la lettre. Cuando las redes digitales de comunicación tejieron sus hilos alrededor del planeta, todo cambió raudamente, y el futuro aún promete otras metamorfosis. En los meandros de ese ciberespacio a escala global germinan nuevas prácticas difíciles de catalogar, inscriptas en el naciente ámbito de la comunicación mediada por computadora. Son rituales bastante variados, que brotan en todos los rincones del mundo y no cesan de ganar nuevos adeptos día tras días.
Primero fue el correo electrónico, una poderosa síntesis entre el teléfono y la vieja correspondencia, que sobrepasaba claramente las ventajas del fax y se difundió a toda velocidad en la última década, multiplicando al infinito la cantidad y la celeridad de los contactos. Enseguida se popularizaron los canales de conversación o chats, que rápidamente evolucionaron en los sistemas de mensajes instantáneos del tipo MSN o Yahoo Messenger, y en las redes sociales como MySpace, Orkut y FaceBook. Estas novedades transformaron a la pantalla de la computadora en una ventana siempre abierta y conectada con decenas de personas al mismo tiempo. Jóvenes de todo el mundo frecuentan y crean ese tipo de espacios. Más de la mitad de los adolescentes estadounidenses, por ejemplo, usan habitualmente esas redes. MySpace es la favorita: con más de cien millones de usuarios en todo el planeta, crece a un ritmo de trescientos mil miembros por día. No es inexplicable que este servicio haya sido adquirido por una poderosa compañía mediática multinacional, en una transacción que involucró varios centenares de millones de dólares.
Otra vertiente de este aluvión son los diarios íntimos publicados en
A su vez, las webcams son pequeñas cámaras filmadoras que permiten transmitir en vivo todo lo que ocurre en las casas de los usuarios: un fenómeno cuyas primeras manifestaciones llamaron la atención en los últimos años del siglo XX. Ahora ya son varios los portales que ofrecen links para miles de webcams del mundo entero, tales como Camville y Earthcam. Hay que mencionar, además, a los sitios que permiten exhibir e intercambiar videos caseros. En esta categoría, YouTube constituye uno de los furores más recientes de la red: un servicio que permite exponer pequeñas películas gratuitamente y que ha conquistado un éxito estruendoso en poquísimo tiempo. Hoy recibe cien millones de visitantes por día, que ven unos setenta mil videos por minuto. Después de que la empresa Google lo comprara por una cifra cercana a los dos mil millones de dólares, YouTube recibió el título de “invención del año”, una distinción también concedida por la revista Time a fines de 2006. Existen, además, otros sitios menos conocidos que ofrecen servicios semejantes, tales como MetaCafe, BlipTV, Revver y SplashCast.
Además de todas estas herramientas -que constantemente se diseminan y dan a luz innumerables actualizaciones, imitaciones y novedades-, existen otras áreas de Internet donde los usuarios no son sólo los protagonistas, sino también los principales productores del contenido, tales como los foros y grupos de noticias. Un capítulo aparte merecerían los mundos virtuales como Second Life, cuyos millones de usuarios suelen pasar varias horas por día desempeñando diversas actividades on-line, como si tuvieran una vida paralela en esos ambientes digitales.
En resumen, se trata de un verdadero torbellino de novedades, que ganó el pomposo nombre de “revolución de
Pero, ¿cómo afrontar este nuevo universo? La pregunta es pertinente porque las perplejidades son incontables, acuciadas por la novedad de todos estos asuntos y la inusitada rapidez con que las modas se instalan, cambian y desaparecen. Bajo esta rutilante nueva luz, por ejemplo, ciertas formas aparentemente anacrónicas de expresión y comunicación tradicionales parecen volver al ruedo con su ropaje renovado, tales como los intercambios epistolares, los diarios íntimos e incluso la atávica conversación. ¿Los e-mails son versiones actualizadas de las antiguas cartas que se escribían a mano con primorosa caligrafía y, encapsuladas en sobres lacrados, atravesaban extensas geografías? Y los blogs, ¿podría decirse que son meros upgrades de los viejos diarios íntimos?
En tal caso, serían versiones simplemente renovadas de aquellos cuadernos de tapa dura, garabateados a la luz trémula de una vela para registrar todas las confesiones y secretos de una vida. Del mismo modo, los fotologs serían parientes cercanos de los antiguos álbumes de retratos familiares. Y los videos caseros que hoy circulan frenéticamente por las redes quizá sean un nuevo tipo de postales animadas, o tal vez anuncien una nueva generación del cine y la televisión. Con respecto a los diálogos tipeados en los diversos Messengers con atención fluctuante y ritmo espasmódico, ¿en qué medida renuevan, resucitan o le dan el tiro de gracia a las viejas artes de la conversación? Evidentemente, existen profundas afinidades entre ambos polos de todos los pares de prácticas culturales recién comparados, pero también son obvias sus diferencias y especificidades.
En las últimas décadas, la sociedad occidental ha atravesado un turbulento proceso de transformaciones que alcanza todos los ámbitos y llega a insinuar una verdadera ruptura hacia un nuevo horizonte. No se trata apenas de Internet y sus mundos virtuales de interacción multimedia. Son innumerables los indicios de que estamos viviendo una época limítrofe, un corte en la historia, un pasaje de cierto “régimen de poder” a otro proyecto político, sociocultural y económico. Una transición de un mundo hacia otro: de aquella formación histórica anclada en el capitalismo industrial, que rigió desde fines del siglo XVIII hasta mediados del XX -y que fue analizada por Michel Foucault bajo el rótulo de “sociedad disciplinaria”-, hacia otro tipo de organización social que empezó a delinearse en las últimas décadas. (6) En este nuevo contexto, ciertas características del proyecto histórico precedente se intensifican y ganan renovada sofisticación, mientras que otras cambian radicalmente. En ese movimiento se transforman también los tipos de cuerpos que se producen cotidianamente, así como las formas de ser y estar en el mundo que resultan “compatibles” con cada uno de esos universos.
¿Cómo influyen todas estas mutaciones en la creación de “modos de ser”? ¿Cómo alimentan la construcción de sí? En otras palabras, ¿de qué manera estas transformaciones contextuales afectan los procesos mediante los cuales se llega a ser lo que se es? No hay duda de que esas fuerzas históricas imprimen su influencia en la conformación de cuerpos y subjetividades: todos esos vectores socioculturales, económicos y políticos ejercen una presión sobre los sujetos de los diversos tiempos y espacios, estimulando la configuración de ciertas formas de ser e inhibiendo otras modalidades. Dentro de los límites de ese territorio plástico y poroso que es el organismo de la especie homo sapiens, las sinergias históricas -y geográficas- incitan algunos desarrollos corporales y subjetivos, al mismo tiempo que bloquean el surgimiento de formas alternativas.
¿Pero qué son exactamente las subjetividades? ¿Cómo y por qué alguien se vuelve lo que es, aquí y ahora? ¿Qué es lo que nos constituye como sujetos históricos o individuos singulares, pero también como inevitables representantes de nuestra época, compartiendo un universo y ciertas características idiosincrásicas con nuestros contemporáneos? Si las subjetividades son formas de ser y estar en el mundo, lejos de toda esencia fija y estable que remita al ser humano como una entidad ahistórica de relieves metafísicos, sus contornos son elásticos y cambian al amparo de las diversas tradiciones culturales. De modo que la subjetividad no es algo vagamente inmaterial, que reside “dentro” de usted -personalidad del año- o de cada uno de nosotros. Así como la subjetividad es necesariamente embodied, encarnada en un cuerpo; también es siempre embedded, embebida en una cultura intersubjetiva. Ciertas características biológicas trazan y delimitan el horizonte de posibilidades en la vida de cada individuo, pero es mucho lo que esas fuerzas dejan abierto e indeterminado. Y es innegable que nuestra experiencia también está modulada por la interacción con los otros y con el mundo. Por eso, resulta fundamental la influencia de la cultura sobre lo que se es. Y cuando ocurren cambios en esas posibilidades de interacción y en esas presiones culturales, el campo de la experiencia subjetiva también se altera, en un juego por demás complejo, múltiple y abierto.
Por lo tanto, si el objetivo es comprender los sentidos de las nuevas prácticas de exhibición de la intimidad, ¿cómo abordar un asunto tan complejo y actual? Las experiencias subjetivas se pueden estudiar en función de tres grandes dimensiones, o tres perspectivas diferentes. La primera se refiere al nivel singular, cuyo análisis enfoca la trayectoria de cada individuo como un sujeto único e irrepetible; es la tarea de la psicología, por ejemplo, o incluso del arte. En el extremo opuesto a este nivel de análisis estaría la dimensión universal de la subjetividad, que engloba todas las características comunes al género humano, tales como la inscripción corporal de la subjetividad y su organización por medio del lenguaje; su estudio es tarea de la biología o la lingüística, entre otras disciplinas.
Pero hay un nivel intermedio entre esos dos abordajes extremos: una dimensión de análisis que podríamos denominar particular o específica, ubicada entre los niveles singular y universal de la experiencia subjetiva, que busca detectar los elementos comunes a algunos sujetos, pero no necesariamente inherentes a todos los seres humanos. Esta perspectiva contempla aquellos elementos de la subjetividad que son claramente culturales, frutos de ciertas presiones y fuerzas históricas en las cuales intervienen vectores políticos, económicos y sociales que impulsan el surgimiento de ciertas formas de ser y estar en el mundo. Y que las solicitan intensamente, para que sus engranajes puedan operar con mayor eficacia. Este tipo de análisis es el más adecuado en este caso, pues permite examinar los modos de ser que se desarrollan junto a las nuevas prácticas de expresión y comunicación vía Internet, con el fin de comprender los sentidos de este curioso fenómeno de exhibición de la intimidad que hoy nos intriga.
(1) Friedrich Nietzsche, Ecce Homo. ¿Cómo se llega a ser lo que se es?, Buenos Aires, Elaleph.com, 2003, pp. 3 y 4.
(2) Lev Grossman, “Time‘s person of the year: You”, en Time, vol. 168, núm. 26, 25 de diciembre de 2006.
(3) Suely Rolnik, “A vida na berlinda: Como a mídia aterroriza com o jogo entre subjetividade-lixo e subjetividade-luxo”, en Trópico, San Pablo, 2007.
(4) Gilles Deleuze, “Posdata sobre las sociedades de control”, en Christian Ferrer (comp.), El lenguaje libertario, vol. II, Montevideo, Nordan, 1991, p. 23.
(5) Para evitar la sobrecarga de referencias de naturaleza efímera, cuyo sentido para el tema analizado no depende prioritariamente de la fuente emisora, se omiten las notas correspondientes a las abundantes citas de este tipo que aparecen a lo largo de este ensayo, relativas a datos y testimonios extraídos de diversos periódicos de circulación masiva, revistas de actualidad, sitios de Internet, gacetillas corporativas, material publicitario y otras informaciones provenientes del universo mediático contemporáneo.
(6) Michel Foucault, Vigilar y castigar, México, Siglo XXI, 1976.